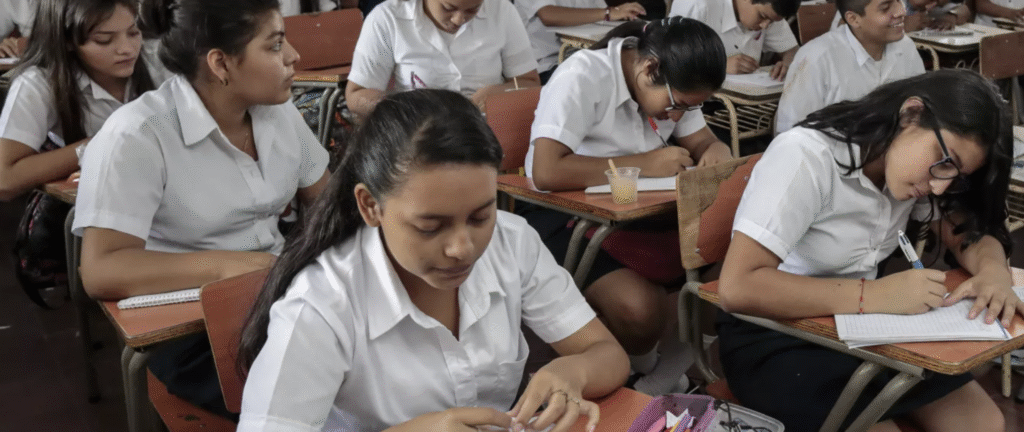– El diálogo intergeneracional es un eje indispensable para evitar que niñas, adolescentes y mujeres jóvenes hereden automáticamente la carga de cuidados y para romper el ciclo de desigualdad que ha persistido históricamente.
12 de agosto de 2025.- Previo a la realización de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe, que se celebrará en la Ciudad de México del 12 al 15 de agosto, se llevó a cabo un espacio de diálogo intergeneracional y de reflexión en el que Niñas Poderosas y Mujeres Impulsoras* compartieron experiencias y propuestas en torno al trabajo de cuidados y su impacto en la igualdad de género. Este encuentro busca visibilizar las voces de adolescentes y jóvenes en este tema, con el objetivo de que sean consideradas en las discusiones y acuerdos que se adoptarán en la Conferencia.
En este espacio se abordaron las profundas desigualdades de género en las tareas de cuidado y se presentaron propuestas concretas para avanzar hacia la corresponsabilidad y la equidad. El encuentro virtual reunió experiencias y perspectivas de diversos países de América Latina y el Caribe visibilizando una problemática que afecta a niñas, adolescentes y mujeres, y que repercute directamente en sus oportunidades de desarrollo, salud física y mental, y participación social y económica.
Las participantes coincidieron en que, en Centroamérica y particularmente en zonas rurales, las niñas y adolescentes asumen responsabilidades de cuidado que no corresponden a su edad. Entre estas se encuentran el cuidado de hermanos menores, el acompañamiento de personas enfermas o mayores, y la realización de labores domésticas que deberían ser compartidas por todos los miembros de la familia.
Esta sobrecarga de trabajo tiene consecuencias profundas: muchas niñas son privadas de asistir a la escuela debido a estas responsabilidades, mientras que los niños son priorizados para recibir educación por razones económicas y por la persistencia de estereotipos de género que asignan a las mujeres el rol principal de cuidadoras.
Desde la infancia, estos roles se refuerzan, por ejemplo, mediante la asignación de juguetes y actividades diferenciadas: las niñas reciben cocinas y muñecas, mientras que los niños reciben herramientas y carritos. Esta práctica no solo normaliza la división desigual de tareas, sino que también moldea las aspiraciones y opciones profesionales futuras, reduciendo la presencia femenina en áreas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), y concentrando su participación en ocupaciones tradicionalmente asociadas al cuidado, como la enseñanza o la enfermería.
Se evidenció que la sobrecarga de tareas domésticas y de cuidado limita de forma severa el tiempo que niñas y adolescentes tienen para estudiar, jugar o participar en actividades recreativas. Ejemplos concretos señalan que, en Guatemala, muchas niñas enfrentan jornadas domésticas que se suman a la escuela, provocando agotamiento y bajo rendimiento académico. En El Salvador, algunas niñas deben abandonar clases para llevar comida al campo o cumplir con tareas domésticas, interrumpiendo su proceso educativo, tarea que no se designa a los niños varones.
Datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indican que el 76.2% del trabajo no remunerado es realizado por mujeres, lo que equivale a más del doble del tiempo que dedican los hombres. Esta realidad no solo restringe las oportunidades de desarrollo de las niñas y las adolescentes, sino que también impacta en su salud mental, generando agotamiento, ansiedad y depresión, además de limitar sus sueños y proyectos de vida.
El diálogo subrayó que los estereotipos de género influyen de manera decisiva en la elección de carreras y en las oportunidades laborales. En entornos académicos tradicionalmente masculinizados, como las ingenierías, las mujeres enfrentan comentarios desalentadores y actitudes que refuerzan su exclusión.
Desde la infancia, las expectativas y los mensajes sociales moldean las aspiraciones: mientras a las niñas se les prepara para roles de cuidado, a los niños se les impulsa hacia áreas técnicas o científicas. Este sesgo perpetúa la segregación ocupacional y contribuye a la desigualdad salarial y de pensiones, ya que las ocupaciones de cuidado suelen estar peor remuneradas y menos valoradas en términos económicos y sociales.
Un eje central de la conversación fue la necesidad de establecer sistemas integrales de cuidado que redistribuyan equitativamente las responsabilidades entre hombres y mujeres. Se reconoció que, pese a los avances en algunos países, aún queda mucho por hacer para garantizar un acceso universal, inclusivo y sostenible a servicios de cuidado y que este solo será posible si se vincula desde hoy a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes.
El caso de México muestra el peso económico de este sector: el trabajo de cuidado no remunerado representa el 26% del PIB, superando a industrias clave como la manufactura o el turismo. Estudios indican que invertir en sistemas de cuidado podría incrementar la participación laboral femenina en un 12%. También se mencionó que en Argentina los hombres cuentan con apenas dos días de licencia de paternidad, lo que dificulta la corresponsabilidad desde la primera infancia.
Se destacó que es fundamental incluir a niñas y adolescentes en las decisiones sobre el cuidado, dado que muchas viven esta realidad de forma directa y tienen perspectivas valiosas para el diseño de políticas y programas. Respetar su derecho a la infancia implica evitar que se les imponga la responsabilidad de cuidar a otros miembros de la familia, lo que puede limitar su desarrollo personal, educativo y social.
Asimismo, se subrayó la necesidad de crear espacios seguros y accesibles donde niñas y adolescentes puedan compartir sus experiencias y participar activamente en las decisiones que afectan su vida, tanto en el ámbito familiar como en la escuela y la comunidad.
Las propuestas emanadas de estas reflexiones destacaron medidas para los Estados, las comunidades y las familias:
- Promoción de la alfabetización digital: facilitar el acceso a tecnologías para mujeres y niñas, especialmente en comunidades rurales, para ampliar sus oportunidades laborales, educativas y de conexión con redes de apoyo.
- Espacios de cuidado en empresas y escuelas: Implementar guarderías y áreas de cuidado que faciliten la conciliación entre trabajo, educación y responsabilidades familiares. Se sugiere considerar experiencias previas como la Guardería Arrullo, implementada recientemente en municipios de Colombia, donde a través de guarderías nocturnas se brinda cuidado integral a niñas y niños, permitiendo que madres y padres que estudian o trabajan de noche puedan realizar otras actividades de desarrollo personal, educativo o profesional.
- Campañas educativas desde la infancia: promover la repartición equitativa de las tareas de cuidado entre hombres y mujeres, desafiando estereotipos y prácticas culturales que perpetúan la desigualdad.
- Apoyo psicológico y recreativo: desarrollar programas de bienestar emocional y actividades recreativas para quienes realizan labores de cuidado, ayudando a prevenir el agotamiento y a fortalecer su calidad de vida.
- Reconocimiento económico del cuidado: garantizar que las personas cuidadoras reciban remuneración justa y acceso a derechos laborales y de seguridad social.
- Fomento de espacios para la crianza positiva en colectivo: Desarrollar programas comunitarios donde madres, padres y cuidadores puedan aprender estrategias de crianza positiva, recibir acompañamiento emocional y compartir experiencias en un entorno de apoyo mutuo, fortaleciendo así el tejido comunitario y el bienestar familiar.
En el ámbito familiar y comunitario se propuso fomentar una distribución equitativa de las tareas del hogar desde la infancia, crear centros comunitarios de cuidado, impulsar talleres escolares, promover círculos de apoyo emocional y rescatar saberes ancestrales que fortalezcan la red social del cuidado.
Esta conversación reafirma que construir un sistema de cuidados equitativo no es solo una cuestión de justicia social y de género, sino también una inversión estratégica para el desarrollo sostenible de la región. La transformación requiere voluntad política, cambios culturales y la implementación de políticas públicas que reconozcan, redistribuyan y remuneren de forma justa el trabajo de cuidado, asegurando así un futuro con igualdad de oportunidades para todas las personas. Asimismo, se subraya la importancia del diálogo intergeneracional y de garantizar que niñas, adolescentes y jóvenes participen activamente en estas conversaciones, pues su inclusión es un eje indispensable para evitar que hereden de manera automática la carga de cuidados y para romper el ciclo de desigualdad que ha persistido históricamente.
oOo
*Mujeres integrantes de las Organizaciones Impulsoras de Niñas Poderosas
Contacto de prensa: Verónica Morales [email protected]